
La nueva edición del ranking universitario de Times Higher Education (THE) ubicó a la Universidad Austral como la mejor de Argentina, en el rango de posiciones 1201-1500 a nivel global. Según esta medición, que solo considera a las casas de estudios que deciden participar voluntariamente y que utiliza parámetros diferentes del ranking QS –difundido la semana pasada–, no hay universidades argentinas entre las 1000 primeras del mundo.
La institución latinoamericana mejor valorada es la Universidad de Sao Paulo (USP), de Brasil, en el rango 201-250. Según THE, con sede en Reino Unido, no hay universidades latinoamericanas entre las 200 mejores del mundo.
El ranking THE clasifica 2191 instituciones de 115 países. En la lista hay 9 universidades argentinas, siete públicas y dos privadas. Además de la Austral (en el rango 1201-1500), figuran las universidades nacionales de Córdoba (UNC), Cuyo (UNCUYO), La Plata (UNLP), Quilmes (UNQ), Rosario (UNR), San Martín (UNSAM), Litoral (UNL) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) –todas en el rango de 1501 en adelante–. El año pasado habían ingresado ocho universidades nacionales a la lista, y en 2023 eran solo tres.
Sin embargo, la mayoría de las universidades argentinas no participan: a diferencia de QS, que clasifica a todas las instituciones, el ranking THE solo considera a las universidades que comparten sus datos voluntariamente según los indicadores que solicita Times. Según pudo saber Infobae, además de las nueve universidades clasificadas, otras cuatro (dos públicas y dos privadas) enviaron sus datos pero “no cumplieron los criterios de elegibilidad”. En cambio, no participaron instituciones que suelen aparecer en otras mediciones, como la UBA, la Universidad Di Tella o la Universidad de San Andrés.
Por otro lado, el umbral para clasificar es exigente, especialmente en relación con los indicadores de investigación. “La tabla del Times es un baño de realidad para las universidades latinoamericanas y en particular para las argentinas”, consideró Julio Durand, coordinador de la Unidad de Reputación Institucional de la Universidad Austral y director del doctorado en Educación Superior Universitaria (UNRN-UAI-Austral). Durand precisó que el ranking exige contar con al menos 1000 publicaciones en la base de datos Scopus en los últimos 5 años: “Apenas un puñado de universidades argentinas son elegibles”, advirtió.
Cómo quedó la región
La edición de 2026 incluye en total 170 universidades de América Latina. Brasil es el país de la región con mayor presencia en el ranking, y el noveno a nivel global. Tiene 59 universidades clasificadas, entre ellas una en el top 250 (la USP) y otra en el top 400: la Universidad de Campinas.

Detrás de Brasil, el país latinoamericano con mayor presencia es Chile, con 29 universidades clasificadas. La institución mejor posicionada es la Pontificia Universidad Católica de Chile, que figura entre las 500 mejores del mundo (en el rango 401-500).
México tiene 21 universidades en el ranking; se destacan sobre todo el Tecnológico de Monterrey (rango 601-800) y la Universidad Nacional Autónoma de México (rango 801-1000). Colombia, en tanto, tiene 24 universidades clasificadas, pero ninguna entre las primeras 1000: las mejor ubicadas son la Universidad de la Costa y la Universidad de los Andes, ambas en el rango 1001-1200.
Ecuador tiene más universidades clasificadas que la Argentina: hay 12 instituciones de ese país en el ranking, con el puesto más alto para la Universidad Espíritu Santo (en el rango 601-800). Perú tiene 8 universidades en el ranking; la posición más alta es para la Universidad Peruana Cayetano Heredia (en el rango 1001-1200).
Las universidades “de élite”
La Universidad de Oxford encabeza el ranking por décimo año consecutivo. El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) quedó en segundo lugar, seguido por Princeton y Cambridge, que comparten el puesto 3. Luego figuran Harvard y Stanford. Entre las primeras 10, solo hay instituciones de Estados Unidos y Reino Unido: no se incorporó ningún nombre nuevo al top 10.
Marcelo Rabossi, doctor en Educación y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), señaló que no es posible hablar de una universidad “mejor” en términos absolutos, sino que depende de la función que cada institución priorice: algunas se distinguen por su capacidad de investigación, otras por la inclusión, la docencia o la vinculación con la comunidad.
“En general, los rankings tienden a premiar a las universidades orientadas a la investigación, que además suelen ser selectivas en el ingreso. Es decir, excluyen a estudiantes que, desde el inicio, presentan condiciones académicas más débiles. Esa sola decisión ya les otorga una ventaja organizacional”, explicó Rabossi a Infobae.
El especialista de la UTDT, continuó: “Las universidades argentinas —como muchas en América Latina— no son intensivas en investigación. En algunos casos, son universidades con investigación, pero no de investigación. En cambio, sí son inclusivas. Pero esa inclusión implica bajar las barreras de ingreso, lo que genera un fuerte aumento de la demanda“.
Rabossi mencionó que esto afecta la “calidad” de dos maneras: “Primero, porque se destinan más recursos a infraestructura y salarios docentes para atender esa demanda, restándole fondos a la investigación. Segundo, porque cerca del 40% de los estudiantes abandona sus estudios en el primer año: cualquier institución que presente tal nivel de deserción está condenada a ubicarse en la mitad inferior del ranking".
“Mientras tanto, en las universidades de élite —las que encabezan los rankings— más del 95% de los ingresantes obtiene su título en no más de seis años. Pero eso no ocurre porque hayan evitado el éxodo, sino porque directamente no admiten a quienes podrían desertar. Entonces, ¿estamos hablando de calidad o de un modelo que, por diseño, garantiza mejores resultados, más allá de lo que se haga?“, planteó Rabossi.

Lo que se mide
El ranking de Times Higher Education se basa en 18 indicadores, distribuidos en 5 pilares: enseñanza y entorno de aprendizaje (29,5%), que evalúa por ejemplo la reputación docente y la cantidad de alumnos por profesor; entorno de investigación (29%), que considera la reputación en este ámbito, así como la productividad y los ingresos; calidad de la investigación (30%), que mide el impacto en cantidad de citas y la influencia; perspectiva internacional (7,5%), que abarca la proporción de estudiantes y docentes internacionales; y transferencia a la industria (4%), que considera las patentes y los ingresos.
Según informó Times en un comunicado, el ranking incluye, entre otros insumos, el relevamiento de 19 millones de papers de investigación, 1,5 millones de votos en una encuesta de reputación académica y datos institucionales sobre más de 3000 universidades de todo el mundo. Los resultados se presentaron en una cumbre académica organizada por la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá (KAUST, por la sigla en inglés) en Arabia Saudita.
“La representación de América Latina en la clasificación mundial se ha más que cuadruplicado en los últimos 10 años –señaló Phil Baty, director de asuntos globales de THE–. Sin embargo, los datos presentan algunas señales de advertencia claras. La competencia por el talento global y la colaboración en investigación es intensa. El ascenso de Asia Oriental está desplazando los centros de poder tradicionales de educación superior mundial hacia el este, y ejerciendo presión sobre las posiciones de las universidades en las clasificaciones de América Latina”.
Baty recomendó: “Las naciones de América Latina deben seguir invirtiendo en el impacto social y económico de sus grandes universidades enfocadas en el futuro y aprovechar las oportunidades que brinda una cultura de investigación internacional floreciente”.
Para Marcelo Rabossi, los rankings “pueden tomarse como una referencia”, pero no debería magnificarse su importancia: “Como universidad, lo que debería preocuparnos más son las autoevaluaciones internas serias: comparar año contra año en función de la misión que nos trazamos. Si el objetivo es la inclusión, entonces observemos cuántos estudiantes de primera generación fueron admitidos, cuántos completaron sus estudios y cuántos lograron insertarse laboralmente. Y si una de las metas principales es la investigación, evaluemos la participación de los investigadores en revistas de alto impacto e invirtamos más recursos en contratar a los mejores en esta función".
Últimas Noticias
Los estudiantes de CABA mostraron avances en Lengua y Matemática, según las evaluaciones porteñas
Las pruebas de primaria (FESBA) y de secundaria (TESBA) que implementa el Ministerio de Educación arrojaron mejoras en las dos materias troncales, además de una reducción de las brechas con respecto a 2023. Las autoridades lo atribuyen a la priorización de los “aprendizajes fundacionales”

El Gobierno avanza con su reforma en educación: 5 cambios clave del proyecto de “libertad educativa”
El proyecto del Poder Ejecutivo busca reemplazar la normativa que organiza el sistema educativo desde 2006. Crea un examen de finalización de la secundaria, formaliza la educación en el hogar, amplía la autonomía escolar y define cambios en el financiamiento de escuelas y universidades

Silvia Uranga: “Ser una mujer en tecnología hoy es sinónimo de crear, impulsar y abrir puertas”
La Directora General de Fundación Pescar conversó con Ticmas a partir del exitoso proyecto “Women in Technology”, que junto al Fondo de la Mujer de la Fundación L’Oréal, permite romper techos de cristal a través de la educación

Las cuatro “A” del derecho a la educación
En el día internacional de los derechos humanos, reflexionar sobre la importancia del aprendizaje es clave para evaluar su impacto en el presente y el futuro de la humanidad
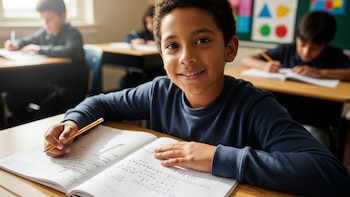
Jorge Cámpora: “La tragedia educativa es también una tragedia familiar”
El director de posgrados en Coaching Organizacional de la Universidad del Salvador fue distinguido por la Legislatura porteña como “Personalidad Destacada en el ámbito de la Educación”. En diálogo con Ticmas, repasa su trayectoria de más de dos décadas transformando organizaciones y reflexiona sobre liderazgo, responsabilidad y el futuro de la educación en Argentina




