
La mañana del lunes 6 de agosto de 1945, Hiroshima, la “ciudad de los siete ríos”, despertó bajo un clima cálido y un cielo despejado. A las 8.15, la señorita Toshiko Sasaki, empleada en la Fábrica Oriental de Estaño, acababa de comenzar su jornada y conversaba con una compañera. En ese mismo instante, la señora Hatsuyo Nakamura, madre viuda de tres hijos, observaba desde su ventana cómo un vecino demolía su propia casa para despejar un carril cortafuego. No lejos de ella, el doctor Masakazu Fujii se acomodaba para leer el periódico sentado en el porche de su clínica privada, mientras en la misión de la Compañía de Jesús el padre Wilhelm Kleinsorge hojeaba una revista; en el hospital de la Cruz Roja, el cirujano Terufumi Sasaki se dirigía al laboratorio para realizar un test de Wassermann. Nada les hacía sospechar la tragedia que se avecinaba y que marcaría un punto de inflexión en la guerra y la historia de la humanidad.
Alrededor de las 7 de la mañana sonaron las alarmas ante la detección de un avión B-29 que sobrevoló la ciudad en misión de reconocimiento meteorológico. Tras alejarse, las sirenas callaron y los habitantes regresaron a sus tareas habituales. Ninguno vio ni oyó a un segundo avión, que justo pasados los 15 minutos de las 8 dejó caer una bomba atómica.
El B-29 “Enola Gay” —ése era el nombre de la madre del piloto, coronel Paul Tibbets— volaba a más de 9.000 metros de altura. Había despegado a las 2.45 desde la isla Tinian, en el archipiélago de las Marianas, situadas a unos 2.500 km al suroeste de Japón. Era el avión más avanzado de su tiempo, capaz de permanecer en el aire de 12 a 15 horas, lo que le permitía alcanzar objetivos lejanos llevando hasta 10.000 kg de bombas y regresar a su base sin necesidad de reabastecimiento. Junto a su gemelo, “Bockscar” —que atacó Nagasaki tres días después—, formaba parte del escuadrón 509, una unidad creada en secreto para una misión que aún en ese momento permanecía en la más estricta confidencialidad, incluso para los tripulantes, a excepción de Tibbets.
La bomba que convirtió al centro de Hiroshima en un “desierto nuclear” era “Little Boy”, un artefacto que pesaba 4.400 kg, medía 3 metros de longitud; llevaba en su interior 64 kg de uranio-235 enriquecido capaz de liberar una energía equivalente a 15 kilotones. La bomba “Fat Man” lanzada sobre Nagasaki era aún más potente, con 21 kilotones derivados de su carga de plutonio-239. Comparativamente, la británica “Grand Slam”, la más grande de las bombas fabricadas durante la guerra, pesaba casi 10 toneladas y llevaba una carga explosiva equivalente a 6.500 kg de TNT, pero había sido diseñada para destruir estructuras de concreto muy resistentes, como diques y bunkers, no ciudades.
Desde principios de 1945, los bombarderos pesados de la 20ª Fuerza Aérea habían atacado 67 ciudades en Japón, incluyendo el devastador bombardeo incendiario de Tokio el 9-10 de marzo. Los norteamericanos eligieron Hiroshima como objetivo de su primer ataque nuclear por tres razones principales. La ciudad era una “capital militar”, con gran concentración de tropas y depósitos de suministros, y cuartel general de dos ejércitos. Además, era, junto con Kyoto, una de las pocas ciudades grandes –tenía 360.000 habitantes– que no había sufrido ataques, por lo que su destrucción tendría un profundo impacto psicológico. A todo ello se agregaba la ventaja de su ubicación en el sur de Japón, lo que facilitaba el acceso de los bombarderos de largo alcance.
La ciudad había vivido en estado de alerta constante debido a las sirenas que sonaban casi cada noche, alertando de la presencia de aviones enemigos que solían utilizar el lago Biwa, situado al norte de Hiroshima, como punto de reunión para luego dirigirse a diferentes objetivos. La persistente actividad aérea alimentó en sus habitantes el temor de que la ciudad fuera el próximo blanco. Se habían enviado a los niños a zonas rurales alejadas y movilizado a los mayores de 14 años para trabajar en fábricas, hospitales y organizaciones de defensa civil.
Los testimonios de los hibakushas (sobrevivientes), recogidos por el periodista John Hersey y el diario del profesor Toyofumi Ogura —escrito en forma de cartas a su esposa muerta en la explosión— describen los efectos devastadores de la bomba.
Muchos de los sobrevivientes no recordaban haber oído el estruendo de la explosión. Lo que primero percibieron fue un resplandor intenso “como un haz de sol” y un gran silencio, como si el tiempo se hubiese detenido, seguido de una ráfaga de fuego que provocó horribles quemaduras y una onda expansiva que los lanzó decenas de metros por el aire mientras que otros quedaron sepultados bajo los escombros de las viviendas destrozadas. Media hora después, cayó una “lluvia negra” de partículas radiactivas, hollín, polvo, asbesto y otros escombros, levantados en la atmósfera por el calor y la onda expansiva. Al regresar a la tierra, estas partículas formaron una precipitación oscura y altamente contaminada, que extendió sustancias peligrosas por amplias áreas.
Tras el ataque, siguió el caos: miles de sobrevivientes deambulaban en estado de shock y sin decir palabra, algunos semidesnudos, bañados en sangre y cubiertos de astillas; otros, sin un brazo y desfigurados por las quemaduras. Las calles estaban cubiertas de cadáveres y “muertos vivientes” que los médicos no alcanzaban a atender —la prioridad era ocuparse de los heridos leves o con más chances de sobrevivir—.
Por doquier se escuchaban los gritos de aquellos que habían quedado atrapados bajo los escombros. Pocas semanas después, la ciudad recibió un segundo castigo al desatarse tormentas intensas que dañaron aún más la infraestructura y agravaron la situación sanitaria al desbordar los ríos y extender las aguas contaminadas con radiactividad.
Una comparación ayuda a entender la magnitud del salto cualitativo en capacidad destructiva que supuso la bomba atómica. En el ataque a Tokio, unos meses antes, 334 B-29 arrojaron durante tres horas 1.500 toneladas de bombas incendiarias. La ciudad, construida principalmente en madera y papel, ardió en una tormenta de fuego que arrasó 41 km cuadrados y causó entre 80.000 y 100.000 muertos. En Hiroshima, un solo avión y una sola bomba provocaron en minutos una destrucción de similar magnitud y número de víctimas.
Todo lo que se encontraba a un kilómetro del epicentro —el punto de detonación, donde la temperatura alcanzó entre 3.000 y 4.000 grados— simplemente se vaporizó. La tasa de mortalidad allí fue casi del 100%. Los que estaban en estructuras más resistentes o en refugios subterráneos sufrieron quemaduras graves, fracturas por el colapso de edificios y niveles mortales de radiación. La mayoría de las construcciones quedó destruida casi por completo, aunque algunas, especialmente las más delgadas y verticales, lograron sobrevivir debido a que ofrecían menor superficie a la presión de la explosión, de arriba hacia abajo, que ocurrió a 550 m de altura.
A medida que uno se alejaba del epicentro, la destrucción y la mortalidad disminuían, aunque más allá de los 5 km los niveles de radiación representaban un alto riesgo en el mediano y largo plazo.
Entre el segundo y el cuarto mes después del ataque murieron por causas relacionadas con la radiación entre 15.000 y 20.000 personas, y en los cinco años siguientes, la cifra total de víctimas se elevó a aproximadamente 140.000 (74.000 en Nagasaki). Todo ello sin contar los trastornos psicológicos que la explosión dejó en los sobrevivientes.
¿Era necesaria la bomba?
A mediados de 1945, las fuerzas de los Estados Unidos gozaban de una clara superioridad sobre las de Japón. Sólo en el Pacífico, la marina norteamericana contaba con 220 acorazados y cruceros, 28 portaaviones y 250 submarinos; frente a este poderío descomunal, la marina nipona solo disponía de 5 acorazados, 5 portaaviones y 180 submarinos, varios de ellos anticuados o dañados. Lo mismo ocurría con la aviación. Ninguno de los más de 6.000 aviones japoneses de distinto tipo, muchos pertenecientes a viejos modelos o que no eran operacionales por falta de combustible y repuestos, era equiparable a los más de 300 B-29 y 2.500 cazas norteamericanos. El creciente uso de aviones suicidas como intento fútil para detener el cerco norteamericano que se cerraba es quizá el mejor ejemplo de la situación desesperada en que se encontraba Japón a mediados de 1945. Algo similar ocurría con las tropas de tierra. Si bien Japón tenía alrededor de 4 millones de soldados frente a los 2,5 millones de los Estados Unidos, los primeros se hallaban dispersos en una amplia extensión de territorio. En la isla principal de Honshu y zonas adyacentes, había estacionados 1,2 millones; y en China entre 700.000 y 800.000. Pero al igual que las otras ramas de la defensa, el agotamiento y la falta de suministros había mermado la efectividad del otrora temible soldado de a pie.
Los norteamericanos conocían muy bien esta situación. Los analistas del OP-20-G, la unidad de la inteligencia naval encargada de interceptar y descifrar los mensajes secretos de los japoneses, y el monitoreo fotográfico realizado por la oficina de Análisis de Bombardeo Estratégico coincidían en que desde el punto militar Japón estaba acabado, su capitulación era una cuestión de tiempo. Pero como habían demostrado en toda la campaña del Pacífico, y especialmente en las batallas de Iwo Jima y Okinawa, los soldados del emperador harían pagar caro a sus enemigos cada palmo de terreno conquistado. Si resultaba exitosa para persuadir a los japoneses a deponer las armas, la bomba salvaría incontables vidas; esa fue la explicación que se dio al pueblo norteamericano y que ayudó a mitigar el horror y la culpa que muchos en Estados Unidos sintieron cuando vieron las espeluznantes imágenes de Hiroshima y Nagasaki.
Pero esa no fue la única razón que inclinó la balanza en favor de la utilización de un arma cuyo poder destructivo podía adivinarse tras la exitosa detonación de la primera bomba el 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México (Trinity Test). Había otras consideraciones de orden diplomático que convencieron a aquellos sobre cuya conciencia recayó la pesada responsabilidad de aprobar el uso de la bomba y descartar otras alternativas para poner fin a la guerra en Asia. El presidente, Harry Truman, el secretario de Guerra, Henry Stimson, y el secretario de Estado y asesor privado de Truman, James Byrnes, tenían en mente no sólo el valor militar de la bomba, sino también su rédito político-diplomático como forma de mantener a raya a sus aliados soviéticos en momentos en que, tras la derrota de Alemania, se acentuaban los desacuerdos entre Washington y Moscú sobre el mundo de posguerra.
Truman fue informado del éxito de la prueba Trinity durante la Conferencia tripartita de Potsdam y aprovechó la ocasión para hacerle saber a Stalin que Estados Unidos había probado con éxito una “nueva arma de un poder sin precedentes”, algo que no sorprendió al líder comunista, ya que estaba al tanto del Proyecto Manhattan.
El 9 de agosto, el mismo día del ataque nuclear contra Nagasaki, la Unión Soviética denunció el Tratado de No Agresión de 1941 y declaró la guerra a Japón. Tal como Stalin se lo había prometido al presidente Roosevelt en la Conferencia de Yalta (febrero 1945), los soviéticos atacaron a las tropas japonesas en Manchuria exactamente tres meses después de la capitulación de Alemania (8 de mayo). ¿Había otras alternativas a los ataques nucleares, además de continuar el bloqueo naval e intensificar los ataques aéreos, para convencer a los líderes japoneses de deponer las armas? Sí, cambiar los términos de la Declaración de Potsdam, que exigía la rendición incondicional, y aceptar el mantenimiento del Emperador, símbolo de la identidad nacional de Japón, como única condición. Esto fue lo que finalmente se hizo, pero después de terminada la guerra, cuando el comandante de las fuerzas de ocupación, general Douglas MacArthur, se dio cuenta de que el emperador sería útil como un factor de estabilización política que facilitara la democratización de Japón y su incorporación al bloque anticomunista.
Renacimiento
El profesor Ogura, en una alegoría a los mitos bíblicos, escribió: “Los que sobrevivimos al fuego de Sodoma y Gomorra y al Diluvio Universal, somos como la familia de Lot o de Noé (...) Cuando veo cómo ha renacido Japón después de la rendición incondicional (...) no puedo evitar pensar que los desastres del incendio y la inundación fueron enviados por Dios para deshacerse del antiguo Japón y bautizar el nuevo”.
Japón renació bajo la mirada vigilante de los Estados Unidos. De hecho, el resentimiento que sintieron los alemanes hacia sus vencedores estuvo ausente entre los japoneses. Lo que no cambió fue la veneración hacia el emperador, ahora despojado de sus atributos semidivinos por la constitución democrática promulgada en octubre de 1945. De igual forma pasaría mucho tiempo hasta que los líderes del Japón de posguerra pidieran disculpas por las atrocidades cometidas por sus militares contra otros pueblos de Asia —y aún así consideradas por algunos insuficientes y poco sinceras—.
La señorita Sasaki, los doctores Fujii y Sasaki, la señora Nakamura y el padre Kleinsorge rehicieron, mal que bien, sus vidas. Cada uno a su manera cargó hasta el fin de sus días con la pesadilla de aquel 6 de agosto de 1945. Y aunque se sentían agradecidos de estar vivos y poder dar testimonio de lo que significaba un ataque nuclear, no podían evitar el horror de ver cómo un país tras otro se lanzaba a construir y probar su propia bomba, cada una más destructiva que la anterior.
Últimas Noticias
Tarifas eléctricas: Claves técnicas para una reglamentación eficiente de la Ley 32249
La Ley 32249 surge para corregir estas fallas de mercado y complementar la Ley 28832, pero su efectividad real depende estrictamente de que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) diseñe reglamentos que prioricen la formación de precios competitivos
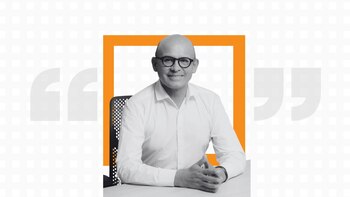
La gestión colectiva de derechos en la sociedad de la información: del desafío tecnológico a la oportunidad estratégica
En el actual panorama digital, los sistemas tradicionales encargados de administrar licencias y regalías deben evolucionar hacia métodos que integren inteligencia artificial y plataformas automatizadas para garantizar eficiencia y transparencia a creadores y usuarios musicales

“Agarrar la mitad”
Un Ejecutivo que promueva un mayor rol empresarial del Estado, debilite la institucionalidad económica o interfiera en organismos autónomos podría generar impactos significativos sobre la inversión, el empleo y los ingresos

Hacia un ecosistema financiero que funcione más allá de las fronteras
Un avance en ese sentido será clave para habilitar la innovación, facilitar la exportación de servicios y garantizar que más individuos y organizaciones puedan participar de la economía digital en igualdad de condiciones

El costo cognitivo de delegar la traducción de idiomas a la inteligencia artificial
El uso sistemático de la IA para traducir genera un empobrecimiento del vocabulario activo




