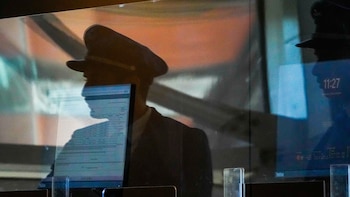Es innegable que la doctrina de los derechos no enumerados es una de las cuestiones más intrigantes del derecho constitucional. En el caso estadounidense, la Novena Enmienda establece que la enumeración de ciertos derechos en la Constitución no debe interpretarse como la negación de otros derechos retenidos por el pueblo. Esta cláusula ha sido citada en diversos casos para fundamentar la existencia de derechos implícitos, como la privacidad (Griswold v. Connecticut, 1965) o la autonomía personal (Roe v. Wade, 1973, aunque posteriormente revisado en Dobbs v. Jackson, 2022).
Al mismo tiempo, en Argentina, el artículo 33 de la Constitución consagra una idea similar al reconocer que los derechos enumerados no implican la negación de otros inherentes a la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno.
La cuestión sobre los límites geográficos de los derechos y si estos deben fundamentarse en tradiciones históricas o adaptarse a las condiciones sociales cambiantes plantea una discusión crucial en el ámbito jurídico y político. No caben dudas de que este debate se sitúa en el centro de la tensión entre jueces activistas, quienes adoptan una interpretación expansiva de la Constitución, y jueces deferentes, que privilegian una interpretación más contenida y respetuosa de los precedentes históricos y del proceso democrático.
En efecto, para los jueces activistas, el papel del poder judicial es fundamental en la protección de derechos fundamentales, incluso si estos derechos no están explícitamente enunciados en la Constitución o carecen de una tradición histórica profunda. Desde esta perspectiva, el activismo judicial no es simplemente una expansión de la interpretación constitucional, sino una respuesta a las exigencias y realidades de la sociedad moderna.
A diferencia de los minimalistas, que consideran que los derechos constitucionales deben estar “profundamente arraigados en la historia y las tradiciones de la nación”, los jueces activistas creen que la Constitución es un documento vivo, capaz de adaptarse a los cambios en la percepción de justicia y derechos en la sociedad. De este modo, el activismo judicial se convierte en un mecanismo para actualizar las protecciones constitucionales y garantizar que estas reflejen los valores y necesidades actuales de la sociedad.
Así como un viejo magistrado que mide cada palabra antes de pronunciar sentencia, el minimalismo judicial avanza con cautela, evitando desbordes y aferrándose a la tradición como un náufrago a su tabla. Prefiere la moderación, el respeto por el parlamento y la certeza de que la democracia se cuece a fuego lento, sin atajos ni sobresaltos. Pero en el extremo opuesto, el activismo judicial se alza con el ímpetu de un joven rebelde que no teme desafiar las normas escritas. Es un juez que se atreve a leer entre líneas, a descubrir derechos donde nadie los vio antes, a rescatar del olvido libertades que ni siquiera figuran en los libros polvorientos de la historia. Para los prudentes, este arrojo es peligroso; para sus defensores, es la esencia misma de la justicia.
Así, entre la serenidad de unos y el arrojo de otros, el derecho se balancea sobre una cuerda tensa, oscilando entre la prudencia y la audacia, entre la tradición y el porvenir.
Lo más curioso de todo es que estos nuevos derechos fundamentales no surgen como una invención caprichosa, sino como la viva expresión de algo que ya estaba allí, afincado en la naturaleza misma de las cosas, esperando ser reconocido. No aparecen de la nada ni son concesiones generosas de los gobiernos, sino que brotan de las entrañas de la dignidad humana, como un río subterráneo que, tarde o temprano, encuentra su cauce. Porque, en el fondo, la raíz de estos derechos no se busca en pergaminos polvorientos ni en códigos escritos con tinta solemne, sino en la convicción profunda de lo que merece cada ser humano. Son hijos de interpretaciones expansivas, de miradas que no se conforman con lo establecido, de juristas que entienden que la justicia no es un concepto inmóvil, sino una criatura viva que se adapta, se expande, respira.
El derecho humano a no tener inflación
En la República, la inflación ha dejado de ser un fenómeno económico para transformarse en una forma de organización del poder. Ya no se trata del resultado contingente de una mala cosecha, una guerra internacional o un alza circunstancial del precio del petróleo. Lamentablemente, la inflación es crónica, estructural, persistente. Pero, antes que nada, un modo de violación sistemática de derechos fundamentales, legitimada por un sistema institucional que la tolera, la reproduce y la administra sin rubor. Lo que para otros países es una excepción, en Argentina es regla. Lo que para otros pueblos es un síntoma, aquí es un régimen.
Indudablemente, el derecho constitucional no puede permanecer indiferente. El mandato contenido en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional —cuando ordena al Congreso “proveer lo conducente […] a la defensa del valor de la moneda”— no es un adorno declarativo ni una mera expresión de deseos, sino una norma programática operativa, que impone una obligación concreta a los poderes públicos. La pregunta que surge, entonces, es inevitable: ¿puede conceptualizarse el derecho a la estabilidad monetaria como un derecho humano? ¿Y puede considerarse que las leyes que autorizan gastos sin respaldo financiero genuino lesionan dicho derecho, al provocar inflación estructural?
La hipótesis que este trabajo sostiene es afirmativa: la estabilidad de la moneda es un derecho humano de incidencia colectiva y su afectación —por vía de la emisión descontrolada, el endeudamiento compulsivo o la expansión del gasto sin fuente— puede y debe ser objeto de control judicial. Porque donde el dinero se desvaloriza, la ciudadanía se vacía. Y allí donde la inflación es norma, el pacto constitucional deviene letra muerta.
El valor de la moneda como bien constitucionalmente protegido
La Constitución Nacional, reformada en 1994, incorporó en su artículo 75 inciso 19 una serie de mandatos programáticos orientados a dar sustancia material a la idea de “desarrollo humano con justicia social”. En ese marco, incluyó expresamente la atribución del Congreso para “proveer lo conducente […] a la defensa del valor de la moneda”. Este mandato, muchas veces relegado en la praxis presupuestaria, merece una relectura interpretativa desde el paradigma del derecho constitucional económico. En efecto, la “defensa del valor de la moneda” no puede ser concebida como una función meramente instrumental o técnica del Banco Central, sino como una obligación jurídico-política del Estado de proteger uno de los pilares más elementales del orden económico: la estabilidad monetaria como presupuesto del ejercicio de los derechos individuales y colectivos.
En ese sentido, la emisión inorgánica, el déficit fiscal recurrente y la política monetaria sin control institucional constituyen formas de lesión estructural de la confianza ciudadana y del principio republicano.
El dinero como bien jurídico constitucional
Desde una perspectiva constitucional, el dinero no es una mera unidad de cambio, habidas cuentas de que es una institución jurídica que expresa, en su estabilidad, la solidez del pacto normativo que lo respalda. La moneda es, por definición, un bien público. Y también es, sobre todo, un bien constitucional, en tanto soporte simbólico de la confianza ciudadana. Allí donde el dinero se vuelve papel sin valor, lo que colapsa no es solo la economía, sino lo que se desmorona es la legalidad del contrato social.
No en vano el Tribunal Constitucional Federal de Alemania tiene expresado que la estabilidad monetaria es un objetivo constitucional implícito en la Ley Fundamental alemana, ya que la inflación descontrolada puede afectar los derechos de propiedad y la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus libertades democráticas.
De hecho, la inflación no impacta del mismo modo en todos los ciudadanos. Muy por el contrario, su efecto es regresivo, selectivo y devastadoramente injusto. Mientras los sectores financieros y corporativos logran indexar sus ingresos, trasladar precios o acceder a instrumentos de cobertura, los asalariados, jubilados, trabajadores informales y pequeños ahorristas ven sus ingresos licuados en tiempo real. La inflación no castiga al conjunto, sino que con toda verdad castiga al que no puede defenderse, y por eso es una forma de expropiación sin juicio ni compensación.
La inflación como expropiación no declarada
Toda expropiación legítima requiere, según el artículo 17 de la Constitución Nacional, una ley fundada en utilidad pública y previa indemnización. Sin embargo, la inflación crónica equivale funcionalmente a una expropiación sin ley, sin juicio, sin defensa y sin reparación. Es un mecanismo de transferencia forzada de riqueza, sin consentimiento ni control, que afecta bienes jurídicos tan básicos como el salario, el ahorro y la jubilación.
Cabe hacer notar que si un Estado decidiera confiscar el salario mediante un impuesto extraordinario, se activaría inmediatamente la reacción judicial. Pero si ese mismo Estado emite dinero para financiar su déficit y provoca un alza de precios que licúa el poder adquisitivo real, el daño es el mismo y la reacción jurídica es nula. Esta doble vara revela una patología: el derecho argentino ha normalizado la inflación como mecanismo de ajuste estructural, y en esa normalización ha renunciado a su función protectora.
Fundamento internacional y comparado: ¿es la estabilidad monetaria un derecho humano?
En rigor de verdad, ningún tratado de derechos humanos consagra expresamente el “derecho a la estabilidad monetaria”. Su afectación puede interpretarse como violación indirecta de varios derechos reconocidos internacionalmente. Sucede que, en efecto, el PIDESC consagra el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye alimentación, vestido y vivienda. Todo ello presupone un ingreso monetario estable en términos reales. Además, un salario que se licúa antes de ser cobrado contradice este derecho en su dimensión de retribución justa. De su lado, el Pacto de San Salvador protege la seguridad social y, en consecuencia, nada nuevo advierto si hago notar que la inflación devalúa haberes jubilatorios, pensiones y transferencias, convirtiendo derechos sociales en ficciones numéricas.
Al respecto, no resulta menor que la Constitución Nacional, en su artículo 43, reformado en 1994, admite expresamente la existencia de “derechos de incidencia colectiva referidos a bienes colectivos, derechos de los consumidores y usuarios, o aquellos que, aún siendo individuales, tengan por objeto bienes colectivos”. Esta cláusula consolidó la noción de derechos que no pertenecen exclusivamente a un sujeto, sino a una comunidad, y que resultan lesionados por la afectación de bienes comunes esenciales. Bien cabe preguntarse, entonces, por qué si el ambiente es un bien colectivo, si el aire es un bien colectivo, si el espectro radioeléctrico lo es, ¿por qué no el valor del dinero?
La moneda no es propiedad del Banco Central ni del Poder Ejecutivo: es una construcción fiduciaria colectiva, sostenida en la confianza intersubjetiva de millones de ciudadanos. Allí donde esa confianza se rompe —por inflación inducida, por emisión sin respaldo, por leyes presupuestarias que se saben impracticables— se produce una lesión transversal: no a un sector, sino al tejido constitucional entero.
Indudablemente, la afectación del valor adquisitivo de la moneda impacta en los jubilados, los asalariados, los beneficiarios de planes sociales, los pequeños comerciantes, los contribuyentes, los estudiantes, los trabajadores de la economía popular.
En esa comprensión, cualquier ciudadano que vea licuado su ingreso por una política deliberada de emisión sin respaldo tiene legitimación activa para accionar en defensa de un bien colectivo: la estabilidad monetaria.
Conclusión
Así las cosas, no es menester esperar a que un nuevo artículo constitucional reconozca este derecho, sino que basta con aplicar analógicamente el principio de defensa del ambiente, de la salud pública o del interés difuso del consumidor. El mismo razonamiento utilizado por la Corte Suprema en el caso Halabi puede —y debe— ser invocado para reconocer el derecho a vivir en un país con moneda estable como derecho de incidencia colectiva.
La Constitución Nacional, aunque no contiene una cláusula expresa de “equilibrio presupuestario”, consagra en su artículo 75 inc. 2 la potestad del Congreso de fijar contribuciones para sostener al gobierno federal, y en el inciso 19, la obligación de defender el valor de la moneda. De ambas disposiciones puede deducirse que toda ley que autorice gasto debe tener una correlación legítima con fuentes genuinas de financiamiento. De lo contrario, se configura un abuso del poder legislativo que compromete los pilares del sistema.
El principio de razonabilidad, tal como lo ha interpretado la Corte Suprema, exige que toda ley cumpla con un mínimo de proporcionalidad entre medios y fines. ¿Cómo puede considerarse razonable una norma que prevé erogaciones que solo pueden cumplirse mediante la emisión monetaria o el endeudamiento externo compulsivo? ¿Acaso no es eso una forma de legislación inconstitucional por omisión de previsión financiera?
Últimas Noticias
El mar avisa. El Niño Costero y la necesidad de anticiparse
La experiencia muestra que incluso anomalías térmicas moderadas pueden alterar de manera significativa la distribución de los recursos marinos

Una prestigiosa experta advierte sobre la IA en las relaciones: “Satisface la necesidad, pero no reemplaza la experiencia humana”
En el pódcast “The Opinions” de The New York Times, la psicoterapeuta Esther Perel analizó junto a Nadja Spiegelman el avance de los vínculos digitales y advirtió que ningún asistente virtual es capaz de reproducir la riqueza emocional de una relación auténtica

La salud mental como vía regia para leer nuestra época
La salud mental se consolida como un problema de salud pública global, según los últimos informes de la OMS

La generación resentida
El resentimiento emerge como rasgo central de la actual generación, sustituyendo a la llamada 'generación de cristal' en la narrativa posmoderna

Discutamos la ley penal juvenil
El debate sobre la Ley Penal Juvenil en Argentina expone una profunda división política y cultural en torno a la imputabilidad de menores