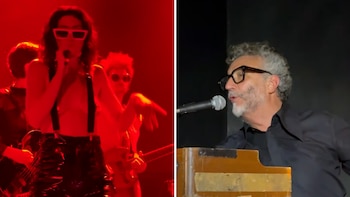I
Noruega, 1871.
Ernst Josephson tiene veinte años y una sensibilidad artística notable. Su familia, sus amigos, sus maestros, todos le ven un gran futuro como pintor. Él lo sabe. Una tarde se aleja del entorno social y sale a caminar, como tantas veces lo ha hecho, en la soledad del campo. Observa el cielo despejado, los árboles brillantes, algunos animales tranquilos. Y de pronto ve, o cree ver, una ondina o espíritu de las aguas. Se frota los ojos y desaparece.
Pero ya es tarde: se obsesiona con el tema y lo representa en varias pinturas. Poco a poco aparecen ciertos síntomas de inestabilidad mental que jaquean su carrera artística. Su situación empora cabalmente en 1887 que decanta en en la Bretaña francesa pidiéndole ayuda a un médium de Bréhat para que le diga por qué tiene tantas visiones. Su familia logra que regrese a Suecia y lo internan en un hospital de Upsala. Diagnóstico: esquizofrenia agravada por sífilis.
Años antes de que se le diagnostique esquizofrenia, sus pinturas adquirieren tintes sombríos y altamente expresivos; “su paleta se oscureció”, dice la crítica. La influencia de Velázquez regresa más fuerte que nunca. De esa época es Herreros españoles, cuadro de 1881 —124 centímetros de alto y 103,5 de ancho— que se puede ver en el Museo Nacional de Estocolmo. Para muchos es una de las grandes obras maestras suecas del siglo XIX.
II
España, 1881.
Tres pintores suecos y uno noruego llegan luego de haber visitado varios países europeos. El noruego se llama Christian Skredsvig; los suecos son Anders Zorn, Hugo Birger y Ernst Josephson, por supuesto. El objetivo es doble: por un lado, ver las obras de los grandes maestros españoles en los museos; por otro, representar la vida campesina española. En Triana, Sevilla, donde viven los romaníes, más conocidos como gitanos, se quedan unos cuantos días.
Allí Josephson pinta su famoso Herreros españoles. Son los mismos herreros los que le piden se retratados de pie. Posan sonrientes, desafiantes, altaneros. Son los protagonistas de la obra y lo saben. El pintor se deja llevar por la atmósfera y su intuición. Mientras hace el retrato, Skredsvig, su amigo, observa la escena. Luego describió así la secuencia: “Josephson cogía el pincel por un extremo y se ponía en guardia como si esgrimiera un florete”.
Y seguía: “Echaba la cara adelante, miraba fijamente el cuadro, como a un enemigo terrible, y haciendo grandes remolinos, se abalanzaba sobre él con un ataque furioso, plantando su pincel sobre el herrero dibujado y haciendo temblar la tela. Con el cuerpo encorvado, siempre defendiéndose con remolinos de su largo pincel, daba silenciosamente un paso hacia atrás, muy atento a la eficacia de la última estocada”.
III
En la cabeza de Ernst Josephson estaba la idea de presentarlo en el Salón de París. Era una buena oportunidad para mostrar su hallazgo en el terreno español. La composición era interesante en varios aspectos: los tonos oscuros y los colores fuertes, los trazos gruesos, el realismo de la escena pero sobre todo la posición desafiante del pueblo gitano. ¿Cómo tomarían los franceses este cuadro? ¿Celebrarían el “empoderamiento” obrero? ¿Se atemorizarían?
María de los Santos García Felguera escribe en 1993 en el libro Como llegar al paraíso que “Josephson no hacía pintoresquismo fácil, ni contribuía a engordar la imagen romántica. Al contrario: moderno en la forma y en el contenido, pinta un tema de trabajadores, y lo hace sin respetar normas académicas, valorando la luz y el color. El Salón lo rechazó y la crítica sueca fue implacable con él. Otros artistas ya habían pintado trabajadores del siglo XVIII, pero en otra actitud”.
Y continúa: “Lo que asustaba a los críticos y al público no sólo era lo inadecuado del tema, era la fealdad de los de los personajes, el aire de confianza en sí mismos, ver retratados en el cuadro de Josephson no artesanos sino proletariado, ver la cara de peligro. En un contexto en que escasea la representación de trabajadores, tanto de sevillanos como de extranjeros, los herreros alcanzan una fuerza poco habitual en la pintura de tema sevillano”.
IV
La esquizofrenia, que por en principio fue paranoia, comenzó a deterior su salud. Al salir del hospital de Upsala, Josephson volvió a pintar y a reunirse con sus amigos artistas. No estaba bien, pero el arte era su vida. Los cuadros de esa época son imprecisos, extraños, distorsionados. Richard Bergh y Georg Pauli lograron que sus obras anteriores se presenten en París y Berlín, las cuales recibieron varias medallas.
Suecia, 1906.
Su salud, ya en caída libre, suma problemas reumáticos que le impiden pintar y, poco meses después, una repentina diabetes. Así, el cóctel desemboca en la muerte, el 22 de noviembre, a los 55 años. Dejó pinturas realmente fascinantes, muchas colgadas en el Museo Nacional de Estocolmo, otras en grandes museos del mundo. Ernst Josephson era, además, poeta: dejó también unos cuantos poemas. En su paso por el mundo dejó mucha, muchísima sensibilidad.
SEGUIR LEYENDO
Últimas Noticias
Tip de ortografía del día: celebración del Super Bowl o Supertazón, claves de redacción
La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Pacho O’Donnell: “El sable de San Martín fue robado dos veces y él nunca lo usó, pero trasladarlo es militarizar su memoria”
El historiador advierte que la controversia por el traslado del arma plantea interrogantes respecto al uso político de los símbolos históricos

La urgencia de la fragilidad, la memoria y el cuerpo, en una expo nada predecible
En Fundación Proa, bajo la curaduría de Francisco Lemus, “El orden imposible del mundo” reúne piezas de 26 artistas, muchas de ellas casi nunca vistas, en una experiencia sin categorías fijas

Más allá de la felicidad: repensar la vida humana a la luz de la búsqueda de sentido
En su nuevo libro, Rebecca Newberger Goldstein cuestiona la idea de que la alegría pasajera es el fin último y apuesta por la búsqueda de significado como el verdadero motor del bienestar y la realización personal
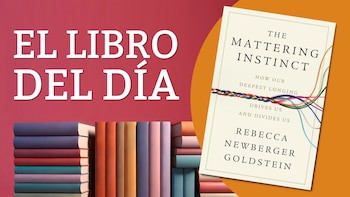
Guía de Arte y Cultura: semana del 6 al 13 de febrero de 2026
Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles